1
El gran reto que debió de afrontar
el monarca Sancho Ramírez fue el de ampliar las estructuras del
castillo de Loarre, en origen mota defensiva que devino en pequeña
fortificación lombarda, definida por Sancho III el Mayor y edificada
por su padre Ramiro I. La necesidad de ampliar ganando espacio a la roca
y al vacío venía impuesta por la necesidad de proporcionar acomodo a una comunidad
canónica agustiniana.
Sancho Ramírez se hizo vasallo del
papa en 1068 y volvió convencido de que había que hacer
las cosas de otro modo, al modo cluniacense, tanto en arquitectura como
en la asunción del rito romano, desterrando el viejo rito hispanovisigodo
y de que Aragón, su reino, debía de comprometerse en la lucha
con el infiel y había que demostrarlo con hechos. Loarre es una
prueba de ello.
Es por ello que debe de afrontar la edificación
de estructuras conocidas como "pabellones norte", zonas de habitación
de los canónigos intercomunicadas con el resto de zonas monásticas.
En la imagen aérea 1 de mi amigo Mariano Olivera
muestro la zona que vamos a repasar. En la imagen 2 se aprecia
desde el paso entre torres la imagen de los pabellones norte. Bajo la
zona aterrazada se halla la "mazmorra" que realmnte debió de ser almacén
de víveres de la comunidad y de los soldados. A la izquierda de
la imagen se advierte el arranque de la muralla del castillo lombardo, que se continua hacia abajo formano uno de los muros de "la mazmorra".
2 3
3
En esta zona ya había una pequeña
muralla defensiva además de una torre de planta cuadrada, como
ha señalado Adolfo Castán (Ver planta).
Esa torre, abierta hacia el interior como las de Ruesta o las propias
de la muralla loarresa y la zona de muralla que a prolonga por el lateral
norte hacia poniente, se aprovechó para alzar los pabellones monásticos.
De este modo, la torre pasó a ser la cabecera de los pabellones (Imagen
3).
En muchas ocasiones nos olvidamos de "leer
los muros" y eso es un error dado que nos aportan mucha información.
En el caso de la torre/cabecera de los pabellones norte podemos ver que
los materiales edificativos desde su arranque hasta la ventana el altura
son radicalmente diferentes a los del resto del castillo e incluso a los
que habitualmente hallamos en edificaciones románicas. Son bloques
de caliza grisácea, muy irregulares que en algunas zonas aparecen
como grandes bloques de mampuesto. Esos materiales nos aseguran que esa
zona del castillo es de mayor antigüedad que las del resto. Quizá
pudo ser la primera edificación de apoyo de la mota de Sancho III
el Mayor.
4 5
5
Esa forma edificativa la seguimos viendo
a ambos lados de la torre nordeste/cabecera de pabellones. Hacia nuestra
izquierda formando parte del arranque de los pasos intermedios y hacia
la derecha conformando la base del muro norte de los pabellones monásticos
y que en su momento no sería sino muralla. Las imágenes
4 a 6 muestran vistas generales de esta zona.
6 7
7
La imagen interactiva 7
nos muestra a la izquierda la torre nordeste y tras ella el muro norte
de los pabellones. Su lectura detenida nos habla de tres fases edificativas
sucesivas. Los límites aparecen colocando en cursor sobre la imagen.
La zona inferior, coherente con la base
de la torre y edificada en bloques grisáceos muy irregulares podría
corresponder a la primera fortaleza del monarca pamplonés Sancho
III el Mayor. Sobre ella vemos la ampliación de Ramiro I. Al interior esta estratificación
puede rastrearse de igual modo, siendo diferentes totalmente este muro
y el que al otro lado alberga los vanos de acceso a los pabellones norte,
ya realizados con buena piedra sillar con profusión de marcas de
cantería.
8
La imagen 24, del
interior de los pabellones, muestra la forma de articular el abovedamiento
de la sala del nivel superior en los pabellones norte. Allí puede
rastrearse también lo apuntado: una zona en la base del muro hasta
el retranqueo, muy tosca. Por encima sillarejos mejor trabajados, sin
marcas. La estructura de la estancia se adapta a lo ya existente, articulándose
con el muro. Es la última en ser edificada (por Sancho Ramírez.).
Otro lugar donde la lectura del muro es
demostrativa es la correspondiente al cierre occidental de los pabellones norte:
Imagen 9. Esa imagen es activa. Situando el cursor sobre
la misma, de nuevo se advierten con claridad tres fases diferentes de edificación.
9 10
10
El interior de los pabellones norte muestra
de nuevo lo ya visto al exterior en lo tocante a fases edificativas. Pero
solo en el muro de cierre (cabecera, lateral y cierre) puesto que en el
muro opuesto, la labor es de la época de Sancho Ramírez. La imagen
12 es activa y en ella al colocar encima el cursor se resaltan
las líneas de interfase de los momentos edificativos sucesivos.
11 12
12
Lo que vemos hoy no es sino el "esqueleto"
de los pabellones monásticos. Hay que echarle imaginación
y pensar en que hubo varias plantas superpuestas. La inferior aparece delimitada
por arcos/diafragma de medio punto que arrancan muy cerca del piso. A
estas plantas se accedía por dos vanos en su lado sur y también desde
la zona que ha perdido los dos niveles en el acceso próximo a la
torre/cabecera. Retranqueos en los muros (Imagen 12) y
ménsulas en los arcos-diafragma (Imagen 16) daban
apoyo al piso de madera.
13 14
14 15
15
16 17
17
Por encima, en el nivel superior hay varios
compartimentos delimitados por arcos de medio punto. El acceso se producía desde
la torre/cabecera, por el nivel desaparecido que venía del paso
superior (más elaborado y con vanos geminados) y desde vanos en
el lado sur del muro. En la imagen 19 se ven desde el
interior los vanos de los dos niveles. Desde el exterior los vemos en
la imagen 20.
18 19
19
20 21
21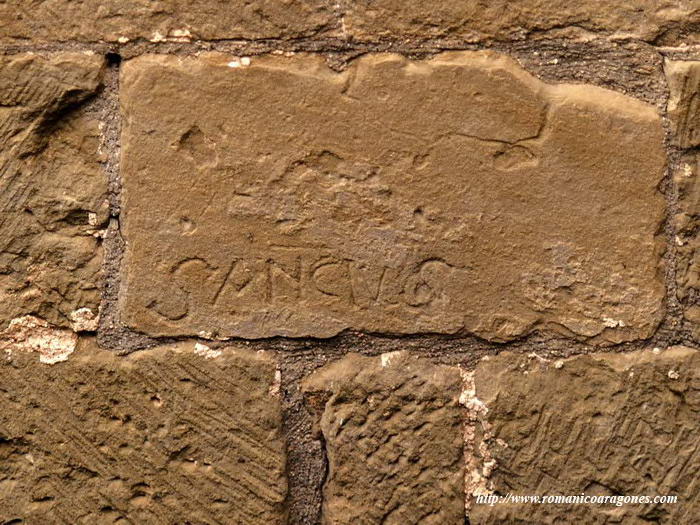
22 23
23
Al lado derecho del acceso a la celda
abovedada en piedra hay epigrafiado en un sillar el nombre de "SANCIVS"
(Imagen 21). Esa circunstancia junto al hecho de que
es la única celda abovedada en piedra de los pabellones monásticos
ha hecho pensar en que fuese estancia noble, quizá del propio abad
del monasterio.
La articulación de la estructura
de las celdas y el muro de cierre se muestra en la imagen 24.
En ella se pueden rastrear los niveles sucesivos que en la imagen
23 veíamos con la posibilidad de interactividad.
24 25
25
Según
los estudios
que sobre el castillo ha realizado Martínez Prades
en su tesis doctoral, el perímetro de esta zona procede de un añadido
llevado a cabo por Ramiro I. Recinto evidentemente defensivo en aquel
momento en el que no sería extraño que ese testero abierto
hacia el interior fuera en realidad un verdadero torreón defensivo,
al estilo, por ejemplo de los vistos en Ruesta, o lo que más tarde se haría
en la propia muralla exterior del castillo.